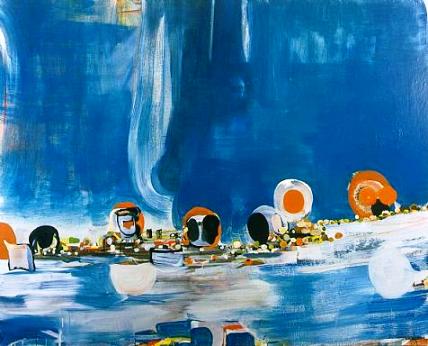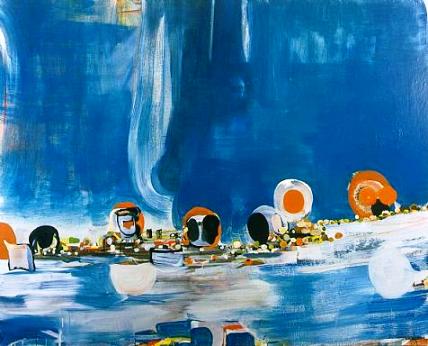
The Blind
Man - Santi Moix, 2003
En primer lugar, comentar, que un niño ciego, no tienen por que ser diferente
por ser
ciego, es decir, el niño que nace si sentido de la visión es un niño
perfectamente normal
en el resto de sus estructuras. El problema aparece en la formación y en el
desarrollo, ya
que, la visión y la relación que ofrece esta con el mundo exterior es
determinante para el
desarrollo integral.
Las personas ciegas y deficientes visuales presentan, con relación a la
población
vidente, ciertas diferencias desde el punto de vista motriz debidas
fundamentalmente a
carencias de experiencias y a la educación recibida.
Existen verdaderas diferencias desde este punto de vista según la persona sea:
ciego
congénito, con ceguera adquirida (y en que parte de su desarrollo se ha
producido) y los
deficientes visuales.
Estas diferencias influirán de manera clara en la forma de enseñar las
habilidades
motrices y en la forma de dirigir la intervención didáctica.
Por estos motivos es importante tener en cuenta algunos aspectos sobre cuando y
en que
intensidad una persona ha sufrido una disminución en la percepción visual.
Con el fin de intentar agrupar a las personas con disminución visual según el
desarrollo
y la competencia motriz, para enfocar adecuadamente la intervención didáctica en
el
medio acuático, se ha procedido a dividir en cinco grandes categorías a las
personas con
afectación visual:
-
ciegos congénitos
-
personas que han adquirido la ceguera antes de los seis años
-
personas que han adquirido la ceguera después de los seis años
-
deficientes visuales congénitos
-
deficientes visuales adquiridos
La forma de canalizar los objetivos y nuestra intervención didáctica se verá
mediatizada
por las características motrices de cada uno de los cinco grupos, así como por
los
objetivos que pretendamos conseguir en cada etapa.
El ser humano es la criatura viviente más orientada hacia la visión que existe y
que
aproximadamente el 80% de la información que recibe para su maduración
neuropsicológica tiene lugar a través del canal visual (Gessel, Getman y Kane,
1964).
El sentido de la visión es considerado como “el canal sensorial primario”, ya
que:
-
permite que el individuo pueda llegar más allá de su propio cuerpo,p>
• sirve como intermediario entre los otros estímulos sensoriales
-
actúa como estabilizador entre la persona y el mundo externo. (Nuñez Blanco,
M. A. 2000)
-
informa al individuo sobre el entorno circundante de una forma continua, lo
que
-
permite tener información fidedigna de lo que ocurre más allá del propio cuerpo,
-
y, además, permite que se interrelacionen las demás informaciones recibidas
por otros sentidos globalizando la percepción.
La visión sirve como coordinador de todos los sistemas; es la agencia central de
la
adaptación sensoriomotora, el sintetizador de toda la experiencia. (El niño
ciego. Selma
Fraiberg. Colección rehabilitación. Pag. 90. Madrid 1982).
Los bebés videntes están constantemente estimulados mediante la visión y el
resto de
los sentidos. Un bebe despierto con los ojos abiertos percibe infinidad de
estímulos
mediante la vista, que relaciona con el resto de los sentidos ofreciéndole una información general de su entorno. Cuando un bebé oye un sonido dirige la vista
hacia
ese sonido, el sentido de la visión le procura una información de las
características de lo
que produce el sonido y está oyendo. Cuando las manos del bebe se juntan por
accidente y se tocan, la vista informa de lo que está sintiendo por el tacto y
descubre
placer en jugar con sus propias manos. Cuando toma el biberón y lo mira,
descubre lo
que le proporciona el sentido del gusto y del tacto. Cuando oye y huele a su
madre la
vista le informa de ella y de los gestos que hace. El niño vidente está
estimulado desde
el nacimiento por la percepción de la luz, los colores, las formas, el espacio,
los
movimientos, etc. el niño vidente tiene una apreciación del exterior en
continuo.
Por el contrario en bebes ciegos cuando perciben un sonido, no poseen
información de
lo que lo produce, aparece y desaparece ese sonido, existe y deja de existir,
sienten que
algo suena pero sin otra información de las cualidades de lo que suena. Cuándo
las
manos de un bebé ciego se juntan por accidente, no suele investigar y jugar con
sus
propias manos, como haría un niño vidente, simplemente se sorprende y la separa,
“¿qué será lo que me ha tocado?”. Cuando su madre le coge, este la percibe por
el tacto,
el oído, el olfato, el gusto incluso, la reconoce y responde a los estímulos,
pero cuando
le deja de nuevo en la cuna, su madre a desaparecido, a dejado de existir. Los
gestos que
una madre hace a su hijo y que son fundamentales para la comunicación y el
desarrollo
del niño, no son percibidos por este y, por tanto, no son imitados. El niño
invidente está
mucho menos estimulado que el niño con visión normal, su percepción del exterior
es
fraccionada y confusa.
Estos ejemplos, han servido para ilustrar las grandes diferencias entre niños
videntes e
invidentes. Se podría continuar describiendo ejemplos comparativos de las
actividades
cotidianas que influyen en la percepción entre un niño vidente e invidente, ya
que
cualquier acción o estímulo que recibe el niño en esas etapas influye en su
desarrollo. A
continuación se describirán los procesos más significativos del vacío que
produce la
ausencia de visión, que provocan ciertos desajustes en el desarrollo.
La visión motiva, guía y verifica las interacciones del bebé con el ambiente,
actuando
de este modo como un estimulo para desarrollar patrones motores y
posteriormente,
formar relaciones cognitivas. (Nuñez Blanco, M. A. 2000.)
En las primeras etapas del periodo sensomotor, entre los cuatro y los nueve
meses
aproximadamente, el niño ciego apenas se diferencia del vidente, pero es a
partir de esta
edad cuando se empiezan ha encontrar diferencias debido a que en este momento se
inicia la coordinación visión-prensión (Nuñez Blanco, M.A. 2000). El momento que
se
inicia la coordinación visio-presión es decisivo en el desarrollo del bebé tanto
desde el
vista manipulativo, como cognitivo. Es a partir de este momento el niño vidente
accede
de una forma más directa al mundo exterior, puede coger lo que ve, manipularlo,
explorarlo y llevárselo a la boca.
Este proceso de coger objetos (presión) en niños ciegos (cuyo único estímulo es
el
sonido) no se produce a esta edad, ya que, no existe una sustitución natural
adaptativa
del ojo por el oído. Lo percibido por el oído no informa ni motiva tanto a niños
de esta
edad, como lo percibido por la vista, y la búsqueda y prensión de un objeto, se
produce
mucho más tarde sobre los 8 meses aproximadamente (Fraiber, S. 1982). Por otra
parte
es a la misma edad a la que los niños videntes buscan y cogen objetos siendo
solamente
estimulados auditivamente. Es decir, el niño ciego a seguido una secuenciación biológica normal con relación a niños videntes, pero los niños con visión normal
han
accedido, casi cuatro meses antes a la prensión y manipulación de objetos y han
sido
motivados a la búsqueda y el desplazamiento.
Los problemas adaptativos iniciales del ciego se deben a que la ceguera es un
impedimento para la organización paramedial de las manos, también como
impedimento para la experiencia manual debido a la falta de alicientes y el
vacío del
mundo de “ahí fuera” cuando el sonido no connota todavía sustancialidad.
También es importante tener en cuenta que el desarrollo visual y el sistema
motor están
estrechamente relacionados, de esta manera entre los cinco y seis meses el niño
estimula
la respuesta del sistema motor gracias a la visión, ya que intentará alcanzar o
desplazarse hacia algo que ve, desarrollando la movilidad autoiniciada. El niño
invidente por el contrario no tiene estímulos exógenos que le motiven a
desplazarse. En
primer lugar no buscará objetos que no percibe, y si los objetos le son
ofrecidos, cuando
los pierde dejan de existir. Incluso si son sonoros y emiten un sonido constante
el niño
ciego no tiende a desplazarse “ahí fuera”, no le motiva. Por estos motivos la
movilidad
debe ser provocada.
Por este motivo los niños ciegos aprenden a caminar directamente sin pasar por
el gateo,
como hacen casi todos los niños videntes antes de andar, pero los bebés ciegos
no ha
necesitado hacerlo pues no ha tenido ninguna motivación e interés en
desplazarse.
El sentido de la vista es en gran medida el precursor de que el niño vaya
diferenciado su
yo con el exterior.
El niño inicia su motricidad, su personalidad y afectividad gracias a la enorme
motivación que le ofrecen los estímulos visuales, podemos observar que el ciego
congénito precisa de un programa especial de atención temprana.
A partir de los dos años de edad es cuando el niño con visión normal tiene
capacidad de
desplazamiento autónomo y mayor conciencia de su propio cuerpo, por el contrario
en
niños ciegos de nacimiento es muy probable que estos pequeños todavía no sepan
caminar e incluso no sepan desplazarse gateando o de cualquier otra manera,
tampoco
tendrán una conciencia real de su propio cuerpo ni la relación con el entorno.
Si se analiza lo que un niño vidente hace a partir de los dos años,
observaremos, que
principalmente dedica su tiempo al movimiento, a la creación, a la expresión, la
exploración y a la imitación. (Desarrollo Motor. L.M. Ruiz Pérez). Desde el
punto de
vista de la actividad física: corre, salta, lanza y recepciona, esquiva, etc.,
es decir,
ejercita una movilidad elemental mediante habilidades motrices básicas que son
fundamentales (Vern Seefeltd. 1979 citado por L.M.Ruiz Perez. Pag. 157), ya que,
son
comunes a todos los individuos, han permitido la supervivencia del ser humano y
son el
fundamento de posteriores aprendizajes motrices.
Desde los dos años hasta los seis el niño vidente pasa por un período en el que
se
adquieren las habilidades motrices básicas, siendo un período especial para el
desarrollo
motor infantil.
Las características que más destacan en este período son:
-
maduración neurológica que permite movimientos más complejos
-
crecimiento corporal que permitirá mayor posibilidad de ejercitación
-
y mucho tiempo libre que está dedicado a realizar actividades motrices muy
diversas
y especialmente expresivas (Ruiz. L.M.1987. Pag.155)
Una característica de la forma de aprender durante este periodo es que se
realiza
mediante el ensayo-error y la exploración, la imitación, conocer más
profundamente el
espacio y el medio que le rodea, utilizando la capacidad y las ganas de
movimiento.
Este periodo está caracterizado por la expresividad, plasticidad, exploración y
aprendizaje básico general, es decir, desarrollar la habilidad motriz básica
común a
todos los individuos, que gracias a esta ejercitación a permitido la
supervivencia del ser
humano y es el fundamento de posteriores aprendizajes motrices.
Este periodo crítico del aprendizaje estará totalmente influido por la
percepción visual.
Por consiguiente, la ausencia de visión limita la imitación y la exploración del
espacio,
lo que conlleva un deficitario conocimiento del espacio y de la situación.
Un aspecto importante es la sobreprotección paterna a la que se ven sometidos
los niños
ciegos, que lejos de ayudarles, les hacen niños sedentarios y sin estimulación,
sin
experiencias motrices.
La observación, no científica, de niños ciegos congénitos revela que, aunque
juegan y se
mueven, tiene mucha menos motivación por desplazarse. Cuando lo hacen, van
inseguros y lentos, y los juegos los hacen dentro de un entorno muy limitado.
Estas características inducen que las habilidades motrices básicas como: la
marcha, la
carrera, el salto, los lanzamientos y las recepciones, y las tareas motrices
habituales
como: tirar y empujar, sentarse-levantarse, sostener, levantar objetos, etc. no
estén tan
ejercitadas como en niños videntes, a menos que no se estimule al invidente a
realizarlas.
Para poder realizar una comparación entre la motricidad de 2 a 6 años en niños
videntes
con niños ciegos, he utilizado el catálogo de los movimientos que L.M. Ruiz
Pérez
utiliza en su libro Desarrollo Motor y Actividades Físicas para explicar el
desarrollo
motor, ya que, son los más habituales en niños de estas edades.
También he tomado algunas otras, que, aunque no están descritas en el texto
aludido, si
son interesantes desde el punto de vista de la motricidad de los ciegos.
Habilidades locomotrices:
• andar, correr, saltar, rodar, caer, esquivar, trepar, subir y bajar
Habilidades no locomotrices:
• girar, balancearse, empujar, levantar, traccionar, etc.
Habilidades de proyección y recepción:
• Repecionar, lanzar, golpear, atrapar, etc.
1.1.- Habilidades locomotrices:
1.1.1.- Andar:
Los ciegos comienzan a caminar mucho más tarde que los videntes (casi a los dos
años),
este retraso, ya marca un menor desarrollo muscular en las piernas que influirá
tanto en
la adquisición de una marcha “normal” como en la práctica diaria (el niño ciego
se
cansará antes y andará menos). En la mayoría de los casos los niños ciegos de
dos años
y más, caminan de la misma forma (insegura y desequilibrada) que los niños
videntes de
corta edad. El paso es inseguro, arrítmico, lento si caminan solos, por el
contrario
mejora mucho cuando son acompañados de la mano por sus padres.
1.1.2.- Correr:
En relación con la carrera, se produce en contadas ocasiones cuando conocen
perfectamente el lugar circundante y está acompañados. Si no se producen estas
circunstancias es raro que el niño ciego corra. La carrera se realiza
arrastrando los pies
con las manos por delante de la cara (no es acompañada por el balanceo de
brazos), la
cabeza se coloca hacia atrás y los pies van por delante, se observa gran rigidez
en el
cuello y hombros.
1.1.3..- Saltar:
Los saltos también se realizan en pocas ocasiones. Pequeños saltos en el sitio
si suelen
realizarlos como expresión de alegría o disconformidad, sin apenas levantar los
pies del
suelo. Los saltos reales tanto hacia arriba como hacia delante o hacia atrás no
son
ejecutados a menos que alguien se lo indique.
1.1.4.- Rodar
Es una actividad poco realizada, debido principalmente a la desorientación que
les
provoca. Cuando son inducidos a que lo realicen, disfrutan con la actividad,
pero si
están atendidos por un adulto.
1.1.5.- Caer:
Muy rara vez se lanzan al suelo para jugar a caer. Como es lógico no tener un
perfecto
conocimiento del lugar donde caerán hace esta actividad insegura. Si se trata de
saltar
desde un escalón al suelo o al agua, todavía es más raro que lo hagan por propia
iniciativa.
1.1.6.- Esquivar:
Esquivar esta supeditado a la vista preferentemente, esquivar ante un sonido es
muy
complejo, los ciegos presentan una atención a los sonidos que les permiten
esquivar, si
el elemento que deben rodear es sonoro. Como es lógico pensar no están muy
preparados para esquivar en la forma que los videntes tenemos para hacerlo. Por
el
contrario a partir de la juventud los ciegos de nacimiento, tienen una especial
habilidad
para detectar obstáculos voluminosos estáticos y esquivarlos.
1.1.7.- Trepar:
Como toda habilidad que comporte desplazamiento, el trepar es poco ejercitado,
pero es
más fácil para un ciego trepar, ya que, explora el espacio que le antecede con
las manos
y en una posición más próxima a la de bipedestación. Evidentemente no estamos
hablando de subir una escala o cuerda, sino de trepar por pendientes, escaleras,
etc.
1.1.8.- Subir:
También es otra actividad, que aunque, no se hace con tanta frecuencia como los
videntes si es mas ejercitada que las otras de desplazamiento.
1.1.9.- Bajar:
Comporta un riesgo mayor, ya no por el desequilibrio que hay que provocar para
bajar,
sino por la velocidad que se puede adquirir y por el desconocimiento del espació
que
hay más abajo. Por tanto, tampoco es una actividad que los ciegos tengan como
preferida.
1.2.- Habilidades no locomotrices:
1.2.1.- Girar:
Al igual que rotar, girar, comporta una gran desorientación y, por tanto,
desconfianza.
Esto no significa que el niño ciego juegue a girar sobre diferentes ejes, pero
por regla
general no es de su preferencia. Giros sobre el eje longitudinal en vertical son
los que
más se realizan, ya como juego, o como ejercicio de orientación.
1.2.2.- Balancearse:
Esta habilidad es muy común en ciegos. Una conducta muy típica en ciegos es
balancearse, tanto estando de pie como sentado, de adelante atrás, como de
izquierda a
derecha, con la finalidad de autoestimularse. Estos movimientos se llaman
cieguismos o
blindismos.
1.2.3.- Empujar:
Es una actividad que si realizan, sobre todo, a otras personas de mucha
confianza
(padres, estimuladores, etc.), ya que, es un juego de desplazamiento seguro,
pues la
persona que empujan le servirá de parachoques y de guía. Por el contrario
empujar
objetos y otras personas y niños no es muy habitual en ellos.
1.2.4.- Levantar:
Si suele ser realizada esta habilidad, aunque levantar objetos por encima de la
cabeza se
realiza en menor cantidad que en los niños videntes.
1.2.5.- Traccionar:
Si se realiza en bastantes ocasiones, con motivo de descubrir lo que hay en el
final de lo
que se tracciona.
1.3.- Habilidades de proyección y recepción:
1.3.1.- Recepciones:
Las recepciones en estas edades apenas se coordinan, al final (sobre los seis
años) es
cuando el niño si se le lanza un objeto previo aviso, coloca los brazos en forma
de cesta
para recepciones el objeto. La coordinación que requiere (oido-mano) es muy fina
y
hasta que no llegan a la adolescencia presentan escasa habilidad en realizar
recepciones.
Una vez en esta edad son capaces de recibir objetos lanzados, si antes ellos han
lanzado
ese objeto y si este produce sonido en el movimiento. Los jugadores de goalball,
son
grandes especialistas en lanzamientos y recepciones.
1.3.2.- Lanzar:
Los lanzamientos, se producen como juego, aunque en la mayoría de las ocasiones
pierden el objeto lanzado, a menos que alguien se lo vuelva a dar. Evidentemente
los
lanzamientos son realizados, incluso en mayores, como lo harían niños de dos a
cuatro
años. En estas edades (2-6) los lanzamientos se ejecutan como los niños de dos
años, es
decir, sin utilizar el tronco ni los pies. El lanzamiento se hace mediante la
coordinación
de la extensión del brazo con el codo extendido soltando el objeto en el momento
de la
extensión. Es raro que este grupo de edad se dé un paso adelante en el
lanzamiento. En
niños de 2 ó 4 años la acción de lanzar no es muy de su gusto, ya que pierden el
objeto o
juguete al lanzarlo.
1.3.3.- Golpear:
Como a cualquier niño, al ciego le gusta golpear superficies y objetos por la
estimulación que le proporciona el sonido que provocan los golpes.
1.3.4.- Atrapar:
Como es comprensible, atrapar objetos en movimiento para un ciego es una acción
bastante complicada, y solamente se produce por la estimulación auditiva o
táctil, es
decir, si percibe el sonido que produce el objeto al desplazarse es capaz de
dirigir sus
manos para atraparlo, también si siente el objeto moviéndose con alguna parte de
su
cuerpo tiende a atraparlo. Como podemos imaginar la coordinación audio-manual es
muchísimo menos fina que la visual, por lo que las tentativas de atrapar un
objeto
mediante el oído son mayores.
2.- Categorías de diferenciación
2.1.- Ciegos congénitos
Son aquellas personas que han nacido sin visión o la han perdido en el
postparto, es
decir, no han tenido experiencias visuales significativas en ningún momento de
su vida.
Estas personas son las que mayor distanciamiento tienen con los videntes en el
momento del aprendizaje motor, y por consiguiente, son las que requieren una
atención
especial y un programa diferenciado de los videntes, dado que el desarrollo
motriz no ha
sido completado en calidad y cantidad adecuada como en personas que han nacido
con
el sentido de la vista utilizable.
En los primeros dos años, aproximadamente, aparecen las capacidades
sensomotoras,
perceptivas y lingüísticas, desarrollándose las habilidades locomotrices y
manipulativas.
El niño ciego tendrá sus estructuras normales y estará predispuesto
instintivamente a
utilizar todo su potencial, pero la carencia de visión no le permitirá acceder a
todas las
áreas de experimentación que el niño vidente tiene y la movilidad estará muy
reducida,
con el consiguiente retraso motor.
Hasta los 12 a 14 años no solamente se observan diferencias motrices en este
grupo,
sino también de conocimiento general del medio y relación social si no han
tenido una
suficiente estimulación. Se ha observado en algunos de los niños de este grupo,
desconocimiento de: objetos, animales o plantas (no saber como es un delfín, que
altura
tiene un árbol, o el tamaño de un buque), cualidad de los mismos (en algunos
casos no saber que el agua es trasparente), distancias, tamaños, etc. que un niño vidente
de
incluso menor edad tiene.
2.2.- Personas que han adquirido la ceguera antes de los seis años
Tal vez se podría englobar el anterior grupo con este, pero se ha observado que
niños
que han adquirido la ceguera a los dos o tres años tienen más recursos que las
personas
ciegas citadas en el anterior grupo.
Si la ceguera se ha adquirido después de cumplir los dos años (periodo
sensomotriz), el
niño tendrá muchas experiencias motrices y psicosociales adquiridas. Por tanto,
parte
del aprendizaje motor desarrollado, ya que, habrá incorporado los reflejos
innatos como
respuestas a estímulos externos creando esquemas motores voluntarios, pero no
dejará
de tener grandes problemas de adquisición de habilidades deportivas en los
siguientes
periodos del desarrollo.
Desde el nacimiento hasta los seis años, es donde se adquiere las bases de la
motricidad
del adulto, ya que existe una maduración neurológica que permite movimientos
complejos, mucho tiempo de dedicado a realizar actividades motrices, operan
procesos
cognitivos y de conceptualización, el juego simbólico y el lenguaje (Ruiz Pérez,
L.M.
1987). Todo lo que no se adquiera con el apoyo de la visión en ese período
repercutirá
muy seriamente en la motricidad del joven y adulto. La ausencia de visión en
esta edad
provoca muchos menos movimientos, esta fase está marcada por la imitación y el
ensayo-error como forma de aprender, el ciego no imita, explora mucho menos por
que
el bagaje de experiencias es menor.
2.3.- Personas que han adquirido la ceguera después de los seis años
Es evidente, que cuanto a más edad se adquiera la ceguera menor será el
distanciamiento, en relación con los videntes, desde el punto de vista del
aprendizaje.
Estas personas supuestamente han vivido experiencias motrices complejas y han
visto
directa o indirectamente la práctica de varios deportes. Cuando se afronta el
aprendizaje
de un deporte pueden imitar mediante el recuerdo de lo vivido o visto, es decir,
pueden
hacerse una imagen del movimiento más próxima a la realidad que las personas de
los
otros grupos, ya que tendrá almacenado en su cerebro imágenes de su cuerpo
realizando
movimientos lo que repercutirá en el esquema corporal más desarrollado.
Por este motivo el aprendizaje de tareas sencillas se asemeja al de videntes.
Por el
contrario el aprendizaje de deportes de gran bagaje motor, presentan muchas más
dificultades y más aun si nunca han tenido experiencias sobre ese deporte.
Como en todos los grupos, influye mucho la estimulación y la educación a la que
hallan
accedido. En este colectivo es muy habitual observar ciertos sujetos que han
tenido una
actitud paterna muy proteccionista, que lejos de ayudarles han provocado jóvenes
y
adultos con una motricidad muy precaria y con una autonomía personal de un niño
de
corta edad, hasta el punto de que jóvenes de 14 ó 15 años no saber vestirse.
2.4.- Deficientes visuales congénitos
En este grupo se pueden observar una enorme variedad de casos dispares, marcados
por
el tipo de afectación visual que tengan, el segmento social al que pertenezcan,
la
patología que sufran, etc.
Desde el punto de vista de la capacidad visual que conserven podemos encontrar
desde
personas que rozan la ceguera hasta los que casi no tienen afectación. Entre
estos
amplios márgenes encontramos muy diferentes agudezas visuales, con muy
diferentes
lesiones oculares asociadas que limitan la participación deportiva.
Desde el punto de vista del aprendizaje es preciso mencionar que hay que tener
en
cuenta que la agudeza visual resta al alumno la capacidad para visualizar lo que
el
técnico demuestra en las clases o entrenamientos. Es muy diferente describir y
demostrar a un miope agudo que, cuando no tiene las lentes correctoras o las
lentillas
colocadas apenas vez borrones, a una persona con retinitis pigmentaria que es
capaz de
ver en bastante buenas condiciones por ciertas partes del ojo.
Con relación a la educación física y motriz que hallan recibido anteriormente,
varía
mucho de la familia que provenga, existen muchos casos de niños y jóvenes con
bastante resto de visión que tienen una motricidad muy deficitaria, debido a la
sobreprotección paterna (más materna). Por lo que habrá que reeducar de nuevo al
niño.
Por el contrario si el niño a tenido una educación normal este se comportará
como una
persona vidente de su edad.
Leonhardt Gallego, M (1992) describe algunos problemas que estos niños presentan
en
relación con el entorno y el aprendizaje.
-
El mundo se presenta desdibujado para estos niños, lo que provoca que sufran
distorsiones sistemáticas de la realidad, lo que le lleva a una interpretación
equivocada de esta.
-
La percepción del entorno es analítica y secuencial, por lo que el niño tarda
más
tiempo en aprender.
-
El desarrollo motor se ve dificultado, ya que necesita más tiempo para
descubrir los
objetos y manipularlos que un niño de visión normal.
-
Tienen dificultades en la atención debido a que los estímulos pueden llegarle
de una
manera difusa.
-
Como debe concentrarse más para captar los estímulos, suele presentar fatiga
al
mirar y prestar atención, más rápido que los niños videntes
- Encuentra dificultad para imitar conductas, gestos y juegos.
-
Su autoimagen puede verse dañada
- No es el niño ideal esperado.
-
Su actitud puede ser variable según las respuestas visuales que tenga.
-
Es consciente de que muchas cosas del entorno se le escapan
- Puede haber alteraciones en la conducta en relación con los demás.
-
Presenta dificultades para establecer el vínculo por falta de contacto visual
y
encuentra gran dificultad para ver y seguir a los otros niños, por lo que puede
preferir ignorarlos.
-
Son frecuentes los miedos, debidos a sombras y los ruidos pueden ser
aterradores si
se desconoce lo que los provoca.
2.5.- Deficientes visuales adquiridos
En este grupo podemos encontrar aspectos parecidos al anterior grupo, con
relación a la
intervención didáctica.
Normalmente la educación física y motriz suele ser como la de los niños normales
por
lo que se pueden considerar como tales desde el punto de vista de la enseñanza,
ya que,
se acercarán a la actividad acuática con un gran bagaje motriz sobre sus
espaldas.
Una característica importante desde el punto de vista psicológico o sociológico
es que
estos con el paso de los años adquieren vicios o costumbres de los ciegos y
deficientes
visuales de nacimiento, probablemente debido a que aprenden de estos, en la
continua
convivencia en actividades que convoca la ONCE.
* Personas con un desconocimiento total o casi total del entorno donde se
realiza la
actividad.
Las personas con visión normal acceden a las características de la instalación
con un
primer vistazo del entorno: distancias, medidas de la instalación, ubicación de
los
elementos arquitectónicos, ubicación del material, ubicación de los grupos,
dinámica de
los grupos, que profesores hay, donde están los padres, etc.
Esa valiosa información procurará un mayor grado de seguridad y una menor
ansiedad.
Una persona ciega, si anteriormente no ha estado en clases de natación o en una
piscina,
estará totalmente desinformada del lugar donde se encuentra.
* Personas poco coordinadas, desorientadas, con un bagaje motriz deficitario,
sin
experiencias en las habilidades motrices habituales.
Como se ha descrito anteriormente estas personas tienen menor coordinación que
las
personas videntes, con la consiguiente disminución de la orientación.
Por regla general cuando una persona invidente accede a una piscina irá
acompañada,
pero en el caso contrario, saldrá del vestuario a la playa de la piscina y
esperará a que
alguien se acerque a ayudarla y acompañarla hasta el profesor que imparta la
clase.
Ya en las clases, tendrán dificultades en entender y ejecutar algunos ejercicios
complejos en coordinación por falta de experiencias motrices.
* Personas con desconocimiento de la secuencia de acciones del grupo y de la
actividad.
Una persona que no sea ciega total, aprenderá la dinámica del grupo observando
como
se desenvuelven sus compañeros veteranos, con relación a, los contenidos y
tareas que
proponga el profesor. Donde está el material, que circulación tienen en la zona
de la
clase, que secuencia de salida hay, etc.
El invidente deberá ser informado de todas estas acciones.
* Personas con dificultades en la atención pues los estímulos pueden llegarle de
forma difusa.
En cualquier piscina abundan los ruidos y las voces de los profesores y niños
que
juegan. La persona invidente tendrá dificultad en los primeros momentos en
distinguir
las indicaciones del profesor, debido a las interferencias sensoriales.
* Personas con dificultad para entender descripciones y explicaciones de los
ejercicios y contenidos que se hacen las clases.
En las clases de natación como cualquier otro deporte se utiliza mucho el
visiocentrismo
en el lenguaje (ofrecer explicaciones de los contenidos basadas esencialmente en
el
sentidos visual) y la demostración como apoyo al las descripciones y
explicaciones es
de práctica habitual. La demostración es normalmente visual. Las personas ciegas
no
podrán acceder a este tipo de información sensorial que en muchos casos es más
importante que la emitida por la voz.
Otro aspecto importante es el lenguaje que se utiliza en clases de natación es
muy
específico, y aunque se trate de niveles muy bajos de aprendizaje, se utiliza
una
terminología muy particular que es entendida con las demostraciones que
acompañan a
las descripciones (nadar a perrito, piernas de crol, hacer el delfín, saltar de
cabeza, etc.).
* Personas con dificultad para relacionarse (en un primer momento) y de
establecer un vínculo por falta de contacto visual, con los compañeros grupo y
actividad.
Esto no significa que las personas ciegas no puedan o quieran relacionarse, lo
que
ocurre es que la visión ayuda mucho a comenzar una relación. Las personas con
carencia de visión no perciben la presencia ni la aptitud de las personas que
estén
próximas hasta que estas no emitan alguna señal.
Una vez que el invidente es presentado se comporta como cualquier persona.
1.- Punto de partida.
Telford y Sawrey (1977), citado por María Angeles Blanco (2000) estiman que: “un
85% de las experiencias educativas que tienen lugar en el aula típica son de
naturaleza
visual”.
Si no se percibe totalmente el entorno y la situación, se producirá una
sensación de
miedo y/o ansiedad ante lo desconocido.
Para que no suceda esta no deseada situación, que lo único que provoca es que
los
primeros pasos sean más lentos y desagradables es necesario seguir una serie de
pautas:
2.- Descripción de la instalación.
Se deberá describir todo el entorno circundante al vaso de la piscina, ya que,
se supone
que el vestuario ha sido mostrado por la persona que le ha traído hasta la
instalación.
Le acompañaremos por toda la instalación desde la salida del vestuario, para que
descubra todo mediante el tacto, si es posible, y si no lo es, mediante la
descripción.
Toda esta visita irá acompañada de una descripción general, tanto de aspectos
arquitectónicos y del mobiliario como de las diferentes actividades que se
realizan en
ese momento.
• Descripción de aspectos arquitectónicos y del mobiliario: paredes, gradas,
columnas, escalerillas, bloques de salida, vaso de aprendizaje, vaso de saltos,
podium de medallas, carros de corcheras, porterías de waterpolo, altura del
techo,
distancias entre el vaso de la piscina a las paredes, tamaño de las gradas,
colores,
tamaños de los objetos que no pueda tocar, etc. En definitiva todo lo que se
percibe
con la vista y que la persona ciega no puede acceder.
• Descripción de las diferentes actividades que se realizan en ese momento en la
piscina: grupos que hay, distribución de los grupos, donde realizan la
actividad,
cuantos participan en cada grupo, etc.
De esta manera el nuevo alumno invidente estará en condiciones parecidas a las
que
otro nuevo alumno con visión normal, y habrá adquirido un conocimiento mínimo
del
lugar donde realizará la actividad.
Seguidamente se le deberá mostrar qué camino deberá tomar una vez salga del
vestuario, indicándole:
-
qué sonidos le pueden servir de orientación: duchas, zambullidas de otros
compañeros, voces de monitores, etc.,
-
qué olores le pueden orientar: jabón de las duchas de los vestuarios, cloro,
olores del
bar, etc.,
-
y qué tipo de superficies pisará en el recorrido hasta llegar al punto de
encuentro con
el profesor: rejilla de rebosadero, borde vaso, otros tipos de pavimentos que
existan
en la playa de la piscina.
-
Que posibles obstáculos puede encontrarse: bancos, mesas, material, etc.
Esta primera descripción de la instalación puede ser realizada por cualquier
persona
vidente, no es necesario que sea el monitor, pueden realizarla los padres,
aunque es
preferible que la realice alguna persona que trabaje en la piscina: el
socorrista, el
coordinador, el mismo monitor, etc. Si el niño fuera muy pequeño o tuviera mucho
miedo sería recomendable que fuera alguno de los padres acompañando a la persona
de
la instalación.
3.- Ganar la confianza del alumno
En segundo lugar será preciso que el alumno confíe en el profesor. Para que
ocurra esto
es necesario que el profesor se presente, hable con el niño, le explique lo que
van hacer,
etc. Por este motivo es preferible que sea el monitor quién acompañe al niño en
la
primera visita, ya que, será una forma de “romper el hielo” y empezar a
relacionarse.
El niño deberá percibir que el monitor que le atenderá en las clases controla:
-
El espacio donde se realizará la clase. El técnico es capaz de describir la
zona donde
se realizará la actividad, lo conoce perfectamente y puede llegar a cualquier
lugar de
la zona de la clase, rápidamente si es preciso.
-
Los posibles riegos que se puedan derivar de la actividad (hundimientos,
caídas,
etc.)
-
La materia que está impartiendo, sin dudas en los ejercicios, explicaciones,
etc.
-
Al propio alumno ciego, y que este lo perciba, mediante: correcciones,
asistencia,
preguntas, etc. El alumno deberá sentirse observado por el profesor, pero sin
que
llegar agobiarlo.
-
La dificultad de los ejercicios para que no sean una barrera infranqueable,
sino
metas asequibles que refuercen su progresión.
-
El grupo y sus relaciones y la relación entre el niño ciego y el resto de los
niños.
4.- Se debe enseñar el lugar donde se realizará la clase en el vaso de la
piscina
Aunque se haya descrito el recinto de la piscina y el niño ciego ya tenga un
conocimiento general de este, el monitor deberá describir muy detalladamente
como es
el lugar donde se realizará la clase. Explicará la profundidad de la zona, la
anchura de la
calle, la longitud de la misma, la ubicación entre las otras calles, la zona de
zambullida,
etc. Sería muy conveniente que el niño pudiera tocar los elementos (corcheras,
bloque
de salida, borde, etc.) y conocer las distancias entre pared y corchera, pared y
final del
recorrido, y otras que creamos necesarias.
Cuanta mayor información, adquiera del lugar donde se sumergirá, menor ansiedad
y
miedo, y mayor confianza.
5.- Se tendrá especial cuidado con la comunicación (calidad del mensaje)
Por norma general tendemos a abusar del visiocentrismo en el leguaje (ofrecer
explicaciones de los contenidos basadas esencialmente en el sentido visual). Hay
que
procurar describir y explicar detalladamente todos los aspectos de lo que se
quiera
transmitir, no dando por hecho que el alumno ya los conoce, o esta viendo,
mientras
estamos explicando.
El técnico debe saber si el alumno ciego entiende lo que describe.
6.- Buscar símiles que ejemplifiquen la acción.
Cuando el ejercicio o tarea haya sido comprendido y realizado en clase varias
veces, es
conveniente, para evitar volver a describir toda la tarea cada vez que se quiera
realizar,
crear una palabras claves sencillas o símiles que describan y ejemplifique la
acción. De
esta forma cada vez que se quiera hacer una tarea ya explicada y ejercitada
bastará con
decir la palabra clave para que el alumno ciego sepa a que ejercicio nos
referimos.
Ejemplo:
-
Tarea: giro en el agua sobre el eje anteroposterior tumbado dorsal.
-
Explicación: hay que tumbarse en el agua boca arriba, haciendo el “muerto” con
los
brazos en los laterales cerca del cuerpo. Hay que doblar las rodillas colocando
los
talones cerca de las nalgas y los muslos sobre la tripa y el bañador. Cuando
estéis
colocados en esa posición, continuando tumbados boca arriba hay que hacer un
giro
de 360º sobre la espalda dirigiendo las piernas hacia la derecha. Tenéis que
remar
con las manos para poder girar. Con la mano izquierda empujaréis el agua hacia
la
izquierda con movimientos cortos y con la mano derecha empujareis el agua hacia
abajo y hacia el cuerpo. Las rodillas, las piernas (espinillas), los pies y la
cara
siempre tienen que estar fuera del agua.
-
Palabra clave o símil: disco en el tocadiscos.
-
Ejercicio con palabra clave: hacer dos largos espalda al llegar a la pared
tocáis con
la mano en esta y hacéis el disco, medio giro (180º), después cuando tengáis los
pies
en la pared os empujáis.
7.- Evitar paternalismos
No se debe sobreproteger al alumno ciego. Hay que estar más pendiente de él, y
atenderle más, pero no hay que tener compasión de él y volcarse y
sobreatenderle. El
alumno ciego debe ser uno más del grupo y se debe tratar como tal.
8.- Mantener la disposición del mobiliario
En las piscinas el mobiliario suele ser fijo, en la mayoría de los casos. Pero
objetos
como: bancos, sillas, mesas, carros de corcheras, jaulas de material, relojes
(cronómetros) de suelo, porterías de warterpolo, etc. Se suelen cambiar de
ubicación en
función de las necesidades de las actividades que se realicen en la piscina.
Para que no
sea un foco de peligros para el alumno ciego este material debería volverse a
colocar,
después de su utilización, en el lugar que estaba cuando se mostró la
instalación, es
decir, deberán estar en lugares fijos.
El alumno ciego aprenderá un camino desde el primer día y será capaz de
desplazarse
desde el vestuario hasta la zona de la clase él solo, con rapidez y seguridad.
Contará los
pasos, se guiará por las paredes y por las características del suelo, se
orientará por los
sonidos que se producen en la piscina, evitando obstáculos conocidos.
Si son cambiados los objetos enumerados anteriormente y se encuentran en el
camino
del ciego, sin que este tenga información del cambio, chocará, y aparte de la
lesión que
se pueda producir, adquirirá una sensación de inseguridad hacia la instalación
que es un
foco de peligros.
9.- Dejar el material siempre en el mismo sitio.
Un de los objetivos que más importancia tiene en que una persona ciega esté
integrado
en una actividad de videntes, es el ganar autonomía y autoconfianza. Habrá que
intentar
que la persona ciega pueda valerse por si misma en las clases, que no necesite
de nadie
para hacer los ejercicios, desplazarse y coger el material que el profesor les
requiere
para la actividad.
Por este motivo, es bueno que el material que se utilizase en la clase siempre
se sitúe en
el mismo lugar. El alumno invidente aprenderá su localización y se desplazará el
solo a
cogerlo.
10.- Distribuir a los deportistas por grupos pequeños e incluir al ciego en
uno en
el que sea conocido y bien aceptado.
Es sabido que dentro del grupo de clase se crean grupos menores de sujetos que
tienen
cierta afinidad.
El técnico encargado de la clase, como líder formal de su grupo, deberá
promocionar al
alumno ciego para que sea componente de uno de los subgrupos.
Procurar que el subgrupo sea reducido, que tengan el mismo nivel de aprendizaje
todos
sus componentes. El monitor procurará realizar tareas en las que el ciego
destaque, para
que aumente su rol dentro de su grupo.
11.- Otras estrategias
-
Utilizar las tareas motrices habituales que estén implicadas en el deporte que
se inicie
(desplazarse, subir, bajar, rodar, sostener, levantar, etc.) para desarrollar
las habilidades
perceptivas. (videntes de 4 a 6 años).
-
Empezar antes con las habilidades y destrezas básicas involucradas en el
deporte.
Desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones.
-
Cuando se comiencen con las destrezas específicas (deportes) hacer progresiones
más
lentas y pormenorizadas.
-
Todos los ejercicios deberán tener un sentido práctico.
-
Ofrecer mucho fedback suplementario. El ciego exige mucha información.
-
No tener prisa.
-
Utilizar las fases sensibles naturales, siempre y cuando sea posible, para el
aprendizaje
motor, 2 a 3 años antes de la pubertad.
-
Procurar que no se automaticen errores. Por regla general el ciego automatiza
antes,
tanto los gestos adecuados como los errores.
-
Importancia del primer día de clase. El ciego no debe ser foco de atención del
grupo.
-
Explicar objetivos por separado
-
Variedad en las tareas y contenidos.
-
Tareas y contenidos similares a los del
resto de los
alumnos.
-
Adaptarlas a las carencias visuales.
-
Que estén dentro de las
posibilidades de
los alumnos.
-
Utilizar una progresión adecuada.
Se ha hablado mucho sobre los beneficios del medio acuático como elemento de
educación, rehabilitación física y psicológica, como forma de traer al mundo los
niños,
como tratamiento para mejorar la condición física en la tercera edad y, por
consiguiente,
la calidad de vida, etc., pero para los discapacitados físicos, psíquicos y
sensoriales
estos beneficios se aumentan de una manera importante, ya que el medio acuático
puede
ser utilizado como un elemento decisivo de educación y rehabilitación.
Las funciones y beneficios del medio acuático que no se tienen en cuenta cuando
trabajamos con videntes, porque son obvias, para un ciego son importantísimas:
mejorar
el estado de forma general, desarrollando la resistencia (capacidad poco
desarrollada en
ciegos), la flexibilidad, la agilidad y coordinación, la orientación, la
motricidad, etc.
La actividad en piscina con un programa adecuado de movilidad y estimulación,
favorece la rehabilitación y la integración.
En el agua se pueden hacer muchos más gestos y más arriesgados que en tierra
firme.
La incitación al juego y al movimiento, a la que invita el agua, hace que e
invidente, se
mueva más y disfrute con el movimiento en un espacio, paradójicamente, más
amplio
que la tierra firme. Pues el espacio cerrado del vaso de la piscina, ya limita
que la
persona no se pueda perder, y sea más fácil de conocer. Además, la densidad del
agua
provoca que los movimientos sean más lentos y por lo tanto más seguros.
El agua es un elemento ideal para utilizar como medio de educar motrizmente al
niño,
mejorar la condición física del adulto o rehabilitar y utilizarla como medio
terapéutico.
1.- Características del medio acuático
El agua es un elemento esencial para la vida, los primeros vestigios de vida
aparecen en
el medio acuático. El hombre inicia sus primeras fases de desarrollo en el
líquido
amniótico del seno materno. Forma parte en un 80% aproximadamente de composición
corporal del ser humano. Es decir, es fundamental y está presente en todo el
entorno.
Desde el punto de vista físico este elemento líquido tiene una densidad de 1
gramo por
centímetro cúbico, es decir, unas 800 veces mayor que el aire. Si el agua a la
que nos
referimos, es de mar, tendrá una densidad mayor todavía con relación al aire.
Otro aspecto interesante a tener en cuenta para la actividad acuática, es que el
agua en
las zonas de baño, ya sean estas piscinas, lagos, ríos, mar, etc., la
temperatura es sobre
10 grados menor que la temperatura corporal normal de las personas que se
introducen
en ella.
Desde el punto de vista mecánico con relación a aspectos anatómicos y
fisiológicos el
agua tiene ciertas ventajas sobre la tierra firme, para utilizarla como
herramienta de
educación y de rehabilitación, ya que, la ausencia de la gravedad que se produce
al
introducirse en el agua, permite realizar movimientos que en tierra firme no se
pueden
realizar y si se realizan necesitan de una excelente coordinación, agilidad y
condición
física, y en muchos casos pueden ser traumáticos.
La ausencia de gravedad, tolera que el individuo pueda estar horizontal para
desplazarse
cuando realiza un esfuerzo, por tanto, esta posición facilita que las vértebras
soporten el
peso del cuerpo de una forma más distribuida y repartida y, por tanto, menos
traumática
que en bipedestación.
La respiración se realiza bajo la presión del agua sobre los costados lo que
repercute en
el fortalecimiento de los músculos implicados en la inspiración. También la
presión
sobre las venas permite un retorno venoso mejor.
Gracias a la menor temperatura del agua, con relación a la temperatura corporal,
el
corazón no debe latir tan rápido con en otros deportes, y la recuperación, es
más rápida
debido al efecto refrigerante del agua sobre la piel.
La desihidratación en el medio acuático cuando se realizan ejercicios de larga
duración
es casi imposible, ya que aunque se producen pérdida de líquidos por la
respiración y la
piel no tan evidente como en ejercicios en tierra.
Desde el punto de vista mecánico en relación con la movilidad, la mayor densidad
del
agua provoca que se modifique, con relación a los movimientos en tierra, la
relajación
tónico postural, es decir, el tono muscular para mantener el cuerpo en el agua
será
diferente que en tierra, lo que provoca un reajuste sobre el sistema perceptivo
motor, en
el equilibrio, etc.
Los movimientos que se realizan con el cuerpo sumergido no son tan rápidos como
en
tierra firme, por lo que existe menor riesgo de golpes y accidentes.
Vencer la resistencia que provoca la mayor densidad del agua ejercita la
musculatura
que en muchos casos se había ejercitado deficientemente.
Cuando una persona se introduce en el medio acuático cualquier desplazamiento o
movimiento que haga supone vencer la resistencia que ofrece el agua. En primer
lugar,
vencer esta resistencia, favorece que la persona tenga una información
suplementaria,
de la localización del lugar, en donde se están desplazando sus segmentos
corporales,
indicándole, de una manera más fidedigna sobre el esquema corporal. Es decir, la
persona recibe más información sobre sus movimientos, sobre los segmentos
corporales, lo que desarrolla, mediante feedback interno (gracias a los
analizadores
propioceptivos), el esquema corporal, ya que esta presión hace que la persona
tenga
mayor conciencia de sus segmentos corporales.
La ausencia de gravedad que experimenta el cuerpo al sumergirse en el agua
permite
hacer gestos y movimientos que en tierra firme son difíciles de hacer para
muchas
personas y en especial para un ciego.
El estar liberado del peso corporal (un sujeto de 70 kg en el agua pesa 4,4 kg.)
produce,
cuando hay un dominio medio del agua, una sensación placentera que favorece el
movimiento y la exploración, en la mayoría de los casos apenas desarrollada por
las
personas con carencia de visión.
Esta ingravidez también incita que se puedan realizar desplazamientos en
diagonal de
arriba-abajo o viceversa, desplazamientos que informan de un espacio no
explorado ni
percibido por un ciego y que los videntes percibimos con la vista (¿cómo sabe el
ciego
que altura tiene el techo de una habitación?).
Estos cambios en la posición del cuerpo en el espacio mejoran gracias al sistema
vestibular, el desarrollo del esquema corporal.
Continuando con el esquema corporal, es interesante mencionar, que éste mejora
cuando los movimientos que realizamos tienen una amplitud articular total, ya
que las
posiciones finales de máximo estiramiento y máxima contracción existe una mayor
estimulación de los propioceptores kinestésicos (Ruffini y Pacini-Vater) (estos
informan
sobre la velocidad y amplitud de los movimientos articulares), y, por
consiguiente, se
produce un aumento en la información propioceptiva que se traduce en la mejora y
actualización del esquema corporal (Cos. F y Porta.J. RED VOL XII, n3, pag 8.).
Si tenemos en cuenta las características ambientales de las piscinas cubiertas
(locales
con muchos ruidos e interferencias sonoras, muchas personas en el agua y fuera
de
esta), la supervisión del instructor (monitor), es normalmente deficitaria, ya
que, debe
emitir mensajes desde una distancia considerable.
Estos mensajes son difíciles de captar por el alumno (en este caso ciego),
debido a las
interferencias descritas. Esta situación favorece, que desde el punto de vista
del
desarrollo cognitivo y perceptivo, exista un entrenamiento sobre la atención,
favoreciendo el desarrollo de la atención selectiva, la concentración en los
focos de
sonido que le informan sobre la ejecución (profesor), o sobre la localización en
el lugar,
mejorando el sentido de la orientación.
Otro aspecto perceptivo importante es el desarrollo o mejora de la orientación
gracias a
la utilización del olfato. En las piscinas cubiertas se aprecian mucho mejor los
olores,
debido a la humedad del aire y al ambiente cerrado, que aumenta la intensidad
del olor
y, por tanto, la percepción de este, informado sobre la situación en la piscina.
Desde el punto de vista psicológico la actividad acuática, una vez se ha perdido
el
miedo o la ansiedad, posee un efecto placentero comparable a la sensación de
deportes
de deslizamiento. El niño y el adulto disfrutarán del agua aprovechando la
versatilidad
de situaciones gestuales que la ingravidez permite.
Se entienden por niveles iniciales: la fase de familiarización y la fase del
desarrollo de
las habilidades y destrezas básicas en el medio acuático.
Se puede decir que los niveles iniciales del aprendizaje son comunes para
cualquier
grupo de personas, sin tener en cuenta la edad y la condición, es decir, los
objetivos en
estos primeros momentos de la toma de contacto con el medio acuático son
similares
para cualquier grupo: que se adapten al medio y que sepan moverse y desplazarse
con
cierta soltura.
1.- Fase de familiarización.
Los objetivos de esta fase son similares al de las de personas videntes, y
consisten en
aprender a: flotar, soplar y respirar, zambullirse, desplazarse una mínima
distancia y
hacer giros. Es decir, tener un mínimo dominio del medio acuático.
Las diferentes escuelas de natación de videntes tienen diferentes tendencias
metodológicas en esta fase del aprendizaje, unas comienzan el aprendizaje por la
flotación, otras por la propulsión, otras por la respiración, etc.
La metodología que se sugiere para personas ciegas es:
Inmersión y respiración (adaptación al medio), desplazamientos (propulsión),
flotación,
giros y zambullidas.
Aunque los alumnos no vean, siguen teniendo las mismas molestias que los
videntes
sienten cuando el agua les cae en la cara y no están adaptados al medio. Por lo
tanto la
inmersión será uno de nuestros primeros objetivos específicos.
Aunque parezca algo obvio, saber, que el agua de la piscina es transparente,
algunos
niños ciegos congénitos piensan que no es así. Es corriente que se describa el
agua de la
piscina como azul, pero azul es un color y no significa que se pueda ver a
través del
color azul. Por lo tanto es preciso describirla como transparente para que estas
personas
tengan claro que a través de esta, los videntes (y en especial el entrenador o
monitor)
pueden ver.
Ellos pueden pensar “si me hundo nadie sabrá donde estoy”.
Si el alumno entiende que el técnico que dirigirá la clase estará en constante
contacto
visual con él, tendrá una sensación de seguridad mayor. Evidentemente y en paralelo se enseñará a soplar y respirar y por regla general
no
supondrá una tarea difícil.
La segunda tarea en importancia es la propulsión o mejor dicho los
desplazamientos.
Esta claro que cuanto mejor se conozca el lugar donde una persona está ubicada,
mas
seguro se encontrará. Nuestras descripciones pueden ser muy claras, pero la
vivencia es
más fiable. Por estos motivos poderse desplazar hasta la corchera que limita la
calle o
hasta el otro lado de la piscina, etc. proporciona un sentido de orientación que
revierte
en seguridad, ya que se han vivido las distancias y se puede valorar el espacio.
En tercer lugar la flotación será un elemento importante a tener en cuenta ya no
solamente como parte de la adaptación al medio, sino como desarrollo perceptivo.
La
modificación de la relajación tónico postural, la fuerza que ejerce el agua para
hacer
flotar y, por tanto, los desequilibrios, deberán ser afrontados cuando hayan
pasado unas
sesiones de familiarización. Flotar, proporcionará a la persona invidente, todo
un
mundo diferente de percepción del espacio euclidiano. El sistema vestibular
recibirá
informaciones que pocas veces había recibido.
En cuarto lugar enseñaremos giros elementales, para controlar la posición del
cuerpo en
el agua y poder cambiar de diferentes posiciones de flotación. Giros sobre el
eje
longitudinal en posición vertical. Giros sobre el eje transversal de 180 grados,
de ventral
a dorsal, giro sobre el eje anteroposterior, etc. darán una seguridad de dominio
de su
cuerpo en el medio que le se harán confiar más en sus posibilidades.
Seguidamente cuando sean conscientes de que el agua es transparente y se ve a
través
de ella, que pese a que se introduzcan en esta no se ahogan, ya que, controlan
la
respiración, y de que, además, pueden moverse aprovechando la densidad y que
también
esta mayor densidad les hace flotar, se podrá empezar con los saltos.
En primer lugar desde sentado en el borde, para más adelante saltar desde el
poyete.
Hacer zambullidas de cabeza requiere más tiempo. Las personas con resto de
visión
reciben muchas informaciones espacio-temporales con la vista. Saltar con la
cabeza por
delante sin saber la distancia a la que se caerá, requiere una total confianza
en el lugar
donde se van a tirar y en la persona que sugiere la zambullida, o un valor
suicida.
En relación con aspectos metodológicos, respecto al número de alumnos por grupo,
es
conveniente que los grupos deben ser reducidos si solamente hay ciegos, ya que
las
personas ciegas solicitan excesiva atención y no se puede atender en este nivel
a más de
4 a 5 personas. Si por el contrario el grupo es mixto, es decir, ciegos y
videntes, y
solamente hay un ciego el grupo podría aumentar hasta 10 alumnos siempre y
cuando el
resto del grupo colabore. Si son deficientes visuales los que se incluyen en las
clases se
podrían incluir en los grupos normales que reglamenta muchas escuelas de
natación, es
decir, 12 alumnos por grupo.
El exceso de atención que reclama el ciego es debido a la necesidad de
información que
tiene de saber si están siendo observados o controlados y por lo tanto
protegidos.
El integrar a videntes o deficientes visuales con ciegos supone una excelente
ayuda, ante
todo a partir de los 8-10 años, favorecerá la cooperación y la integración,
además de
poder utilizar como “lazarillos” a sus compañeros. En niños menores (3 a 6
años), el
egocentrismo que caracteriza estas edades tempranas, no permite en el mayor de
los
casos utilizar a los compañeros videntes como ayuda.
2.- Fase de desarrollo de las habilidades y destrezas básicas
Las habilidades y destrezas básicas engloban tareas tan generales como: los
desplazamientos, los giros, los saltos y los lanzamientos y recepciones.
Haber denominado a esta fase Desarrollo de las Habilidades y Destrezas Básicas
(pese a
que educación física es la fase comprendida entre los 6 y 10 años), es debido a
la
reeducación motriz que se tiene que realizar sobre los alumnos al haber cambiado
de
medio, de tierra al agua. De hecho, los desplazamientos son totalmente
diferentes, los
saltos estarán totalmente modificados por la ausencia de gravedad y la densidad
del
agua, los giros se pueden hacer en diversidad de planos, etc. Por lo tanto se ha
creído
conveniente retomar otra vez todos los objetivos y contenidos de esta fase
terrestre para
las actividades acuáticas elementales en ciegos a cualquier edad.
Los niños videntes gracias a la exuberancia de los movimientos que realizan
desde el
nacimiento, a la percepción visual de actividades acuáticas, a la estimulación
paterna,
etc. no precisa de una reeducación tan pronunciada sobre esta etapa de la
educación
física, pero los ciegos normalmente sí.
El principal objetivo de esta fase es el dominio del medio acuático, mediante la
persecución de objetivos: utilitarios, educativos, rehabiltadores, sociales y en
la medida
que la edad y condición del ciego nos permitan, competitivos.
Se entiende como domino del medio acuático: que el ciego sea capaz de
desenvolverse
con soltura en el agua, que salte y se zambulla de cabeza y de pie, que sea
capaz de
bucear, que sepa girar sobre los tres ejes anatómicos, que sea capaz de
desplazarse,
tanto deslizándose después de un empujón en la pared como nadando ventral y
dorsalmente sin exigencia de técnica de los estilos, siendo más importante la
globalidad
y el ritmo de los movimientos, que los gestos específicos de los estilos de
nado.
Evidentemente es inevitable utilizar los estilos reglados de nado para realizar
los
desplazamientos, pero no será objetivo prioritario la enseñanza de los gestos
técnicos en
esta fase.
Con relación a la progresión, y como es lógico, los desplazamientos serán la
base de la
iniciación en esta fase, ya que para realizar la mayoría de las actividades
acuáticas es
preciso desplazarse por el medio. En segundo lugar serán los giros, dado el
carácter
lúdico que se puede conseguir con estos ejercicios, además de la mejora de la
coordinación y del esquema corporal que promocionan. Las zambullidas (saltos)
será la
siguiente habilidad que se desarrollará. Y por último los lanzamientos y las
recepciones.
Los desplazamientos por el agua pueden producirse de dos formas desde el punto
de
vista del medio de conseguir la propulsión, mediante el apoyo de los segmentos
corporales en el agua o mediante el apoyo de los segmentos corporales en la
pared, es
decir, nadando o deslizándose.
Los desplazamientos nadando se realizarán tanto ventral como dorsalmente. Aunque
no
se realice un estudio pormenorizado de la técnica de los estilos, la progresión
del
aprendizaje de los desplazamientos estará basada en los estilos reglados, y por
lo tanto
en la técnica.
La ausencia de símiles y de demostraciones visuales que permitan describir al
profesor
las tareas, y la dificultad para entender por parte del alumno movimientos
técnicos
globales y complejos como por ejemplo el “CROL”. Nos ha obligado a adoptar
movimientos complejos que desde el punto de vista de la descripción y la
compresión
puedan ser más asequibles gracias a vivencia o al menos al conocimiento de
símiles en
la vida cotidiana. La palabra “CROL” carece de sustancialidad. Es decir, aunque
en la
mayoría de los casos se nade a “crol” o “espalda” en las clases, utilizaremos la
braza y
en algunos casos el delfín como formas de desplazamiento.
La braza, es adecuada en estas fases como medio de desplazamiento debido a dos
motivos principales. El símil de la patada “como las ranas” es aplicable y
comprensible
por los alumnos, además de que un elevado número de ciegos jóvenes utiliza este
tipo
de movimiento naturalmente. Y en segundo lugar la braza es un estilo en el que
la
respiración, la coordinación y la posición del cuerpo se aprende rápidamente, y
lo más
importante es que permite que el ciego esté más tiempo con los oídos fuera del
agua, lo
que le ofrece más información y, por tanto, mayor seguridad, orientación, etc.
El delfín, se utilizará, (pese a que parezca incongruente por su dificultad),
debido ante
todo a que casi todos los niños saben como se mueven los peces en el agua, con
movimientos ondulatorios. Además, el movimiento ondulatorio, permite utilizar el
juego (y la imaginación del niño) así como la utilización de medios auxiliares
de
propulsión (aletas) que hacen la práctica más motivante y sobre todo divertida.
Los estilos como crol y espalda se realizarán de forma global, si entrar en
aspectos
técnicos complejos.
Los deslizamientos son otro tipo de desplazamientos que se producen después de
una
zambullida y después de un apoyo en la pared. Es preciso practicarlos con más
intensidad que en videntes, ya que aunque parezcan desplazamientos sin ninguna
complicación, para los ciegos, como no los han percibido por la vista no son
imitables,
y, además, no tienen ningún sentido. Los deslizamientos los hacen normalmente
por
fuera del agua después de empujarse en la pared y los deslizamientos después de
la
zambullida los harán tan mínimos que apenas zambullirse tienden a salir del
agua. La
posible explicación a este comportamiento es la necesidad de estar con la cabeza
fuera
del agua, debido a la carencia de sentido que tiene el deslizamiento (Sí lo que
quiero es
desplazarme por el agua para que quiero estar con la cabeza hundida sin oír)
La progresión de los deslizamientos desde el agua será: te hundes, te colocas y
te
empujas.
Como se ha comentado los giros son sumamente útiles, desde el punto de vista del
desarrollo motor y la educación motriz, debido a que mejoran la orientación, el
esquema
corporal, la lateralidad, etc.
Los giros se practicarán en los tres ejes anatómicos y en todos los planos
posibles.
También se combinarán con los saltos cuando se tenga un dominio de estos.
Primeramente se harán giros en la posición más natural para el individuo, la
vertical, y
sobre el eje longitudinal, para complicar progresivamente la tarea con la
realización de
giros sobre otros ejes:
• transversal: voltereta adelante y atrás
• anteroposterior: giros sobre la espalda y sobre el vientre y sobre otros
planos:
horizontal, vertical, etc.
Los saltos son una de las mejores vivencias que tienen los ciegos cuando han
adquirido
seguridad. El lanzarse al vacío, hacer giros u otra habilidad y caer en un lugar
“blando”
y seguro, supone un descubrimiento muy gratificante, que aparte de los
beneficios motrices sabidos, también aporta beneficios psicológicos y sociales como aumento
de la
autoestima, y del concepto de sí mismo, mejora el rol en el grupo, etc.
Hay que distinguir entre los saltos dentro del agua y fuera del agua a caer
dentro. Estos
segundos son los que verdaderamente conllevan una diferenciación en el
aprendizaje de
videntes.
La progresión que realizamos en los saltos es similar a la de videntes. El
principal
objetivo que tendremos que buscar es que el ciego sepa con certeza hacia donde
tiene
que saltar (distancia, profundidad, cocheras, otras personas, etc.) para que
tenga
seguridad.
En estos momentos el monitor si deberá estar en el agua para que el alumno tenga
una
referencia sonora de la distancia y la seguridad de que se puede saltar.
En las zambullidas siempre se deberá insistir en que el alumno se informe de las
condiciones de seguridad que tiene como hacia donde está la piscina, si hay
material
flotando (colchonetas, tablas, corcheras), si hay compañeros nadando, si la
profundidad
es la adecuada, etc.
También haremos juegos con lanzamientos y recepciones utilizando balones sonoros
de
torball (juego especifico de los ciegos) o con balones con cascabeles dentro o
envueltos
en una bolsa de plástico.
Los lanzamientos no tienen demasiada complicación y por el contrario son un
elemento
de desarrollo de la coordinación bastante bueno. Se lanza el balón a la fuente
de sonido,
desde el agua, desde fuera al agua, desde un salto al agua y afuera, etc.
Lo más complejo son las recepciones, ya que los balones a los que hemos hecho
referencia anteriormente, en el aire apenas se escuchan y además el ruido que
hay en las
piscinas no permiten realizar recepciones.
2.1.- Metodología de los desplazamientos
El objetivo principal de esta fase es que el alumno adquiera un ritmo de
movimientos
natural, por lo tanto siempre utilizaremos la corriente global para realizar los
desplazamientos a nado en esta fase, sea cual sea el estilo de nado. Esto no
significa que
solamente se hagan desplazamientos a “estilo completo”, ya que se harán
ejercicios
analíticos como en cualquier escuela de natación, pero con un objetivo
secundario.
Respecto a los deslizamientos se enseñarán de una forma analítica progresiva y
global,
siguiendo el criterio anteriormente apuntado, hundirse, colocarse, empujarse.
Se utilizará el juego como elemento de motivación para dar un sentido a los
ejercicios
más asequible al niño e incluso al adulto.
2.2.-Metodología de los giros
Al contrario de los desplazamientos los giros si requieren un tratamiento
analítico en la
mayoría de los casos.
Giros sobre el eje longitudinal no presentan mucha dificultad y se pueden hacer,
al
menos en el plano vertical y con la cabeza fuera, globalmente.
Giros sobre el eje transversal, tienen mayor complejidad y es imprescindible
saber
soplar debajo del agua por la nariz. Se utiliza un método analítico progresivo
mediante
el descubrimiento guiado, la asignación de tareas, etc. Como ejemplo hacer el
pino en el
fondo, hacer el pino y dejarse caer hacia delante, rodar, hacer lo mismo pero
sin
translación.
Giros sobre el eje anteroposterior, tiene la complejidad de que en tierra firme
normalmente no se hacen, por lo tanto la idea y el esquema de este giro no esta
desarrollada en la mayoría de los casos. Estos giros se harán en el plano
horizontal
tumbado dorsal igual ventral. En el plano vertical, tumbado lateral, etc.
La progresión será analítica y como es normal el descubrimiento guiado el método
empleado.
2.3.- Metodología de los saltos.
Como se ha comentado anteriormente se ha de tener precaución con los saltos por
lo
tanto se utilizará la corriente analítica (analítico progresivo para enseñar los
saltos) y el
método de mando directo.
3.- Desarrollo de las tareas específicas: el trabajo de técnica.
3.1.- Aspectos sobre la emisión y recepción de la información.
En el aprendizaje de cualquier deporte en los primeros momentos, el mejor aliado
para
los entrenadores, es la imitación de los gestos técnicos de un modelo “ideal”.
Para que
se produzca la imitación el alumno debe a priori, percibir visualmente el modelo
para
imitarlo posteriormente. En deporte para ciegos ese aliado no existe, por lo que
es
preciso utilizar el resto de elementos que se utilizan en la enseñanza de la
técnica, pero
sin el incalculable apoyo de la imitación por la visión. Es decir, las
demostraciones, tan
empleadas en el deporte, apenas se puede utilizar, salvo que sean táctiles, lo
que implica
que no se pueda demostrar la globalidad, ni a la velocidad real de los gestos y
en el caso
de la natación, la posición del cuerpo en el agua.
Las herramientas didácticas principales que debe utilizar el entrenador de
ciegos son: la
descripción general del gesto y la explicación detallada y la demostración con
un
modelo adecuado dentro del agua. Las explicaciones y descripciones deben ser muy
completas y exhaustivas para que todo lo que se describe tenga un sentido
práctico. Pero
lo más importante es el feedback concurrente, es decir, el que se ofrece durante
la
ejecución de la técnica, en la mayoría de las ocasiones es más eficiente parar
al nadador
entre series para informarle sobre su ejecución e indicarle las correcciones
oportunas,
antes que conseguir el objetivo de rendimiento físico planificado. Si el nadador
mantiene el gesto técnico equivocado durante todo el entrenamiento realimentará
y
sobrenetrenará el error.
En esta fase los objetivos pasan a tener una dirección educativa aunque más
enfocada al
deporte. Es decir, se tendrá un enfoque más estricto en las correcciones y en
las
explicaciones así como en la ejecución técnica de los estilos reglados de nado.
Al abordar los contenidos de esta fase es cuando verdaderamente aparecen los
problemas, ya que habrá que enseñar gestos técnicos complejos, ritmos de
ejecución,
coordinación de piernas-brazos-respiración, virajes con el riesgo de golpes
contra la
pared, salidas, etc.
Es el momento de enseñar todos los estilos de nado reglados con sus virajes y
sus
salidas. Como en natación para videntes y aunque en la anterior fase se haya
enseñado
el movimiento de delfín, la mariposa será el último estilo que trabajaremos de
una
forma intensiva. Por el contrario los demás estilos si que serán enseñados con
insistencia.
No hay una preferencia en la enseñanza de los estilos, aunque en la mayor parte
de los
casos la braza será, como ya se ha comentado, el estilo preferido para muchos
ciegos,
por el contrario el crol será el preferido para los deficientes visuales.
En la anterior fase se utilizaba movimientos globales de nado para aprender el
ritmo, en
este momento, como el objetivo es más técnico y la globalidad se supone se tiene
adquirida, se utilizará el método analítico para el aprendizaje de los estilos,
los virajes y
las salidas. Recordar que muchos de los contenidos de una clase para ciegos
serán
similares a las clases de los videntes y un porcentaje elevado de metros nadados
deberá
realizarse a estilo completo o con movimientos globales.
Se supone, que el ciego cuando aborda esta fase, esta adaptado al medio acuático
y tiene
adquirida una motricidad acuática elevada, de tal manera que cuando se requieran
acciones coordinadas deberá tener, un conocimiento de su cuerpo en el espacio,
lo más
amplio posible.
Como objetivo específico buscaremos el domino global de los estilos de
competición, es
decir, nadar con soltura a espalda, braza y crol.
3.2.- Progresión del aprendizaje de los desplazamientos
Aunque cada estilo de nado tiene su dificultad de aprendizaje (la braza tiene
dificultad
en patada, el crol en la coordinación y la respiración, la espalda en el rolido,
la mariposa
en la coordinación, etc.) se utilizará el siguiente protocolo como método global
de
progresión para todos los estilos, sin que esto signifique que se hagan
excepciones:
-
globalidad en la enseñanza de los estilos cuyo objetivo dijimos que era el
adquirir el
ritmo real de nado.
-
movimiento de piernas cuyo objetivo es aprender el gesto técnico y automatizar
-
respiración coordinada con el movimiento de piernas. Objetivo coordinación
-
posición del cuerpo en el agua. Objetivo eliminar resistencias
-
movimiento de brazos. Objetivo coordinación y evitar resistencias
-
coordinación general
-
movimientos propulsivos específicos de brazos. Objetivo eficiencia propulsiva
Respecto a los virajes y salidas la progresión será totalmente analítica dado la
dificultad
que entraña adquirir una imagen global del movimiento para una persona ciega en
donde se coordinen varias acciones diferenciadas (tareas discretas-seriadas con
un
principio y un fin definido) sin tener, además, una referencia visual que
informe sobre la
adaptación espacio temporal de la aproximación a la pared o de la entrada en el
agua.
3.3.- Progresión de los virajes
El aprendizaje de los virajes lo realizamos de forma totalmente analítica.
• En primer lugar enseñamos los giros propios que emplearán en los virajes.
Giros
que se harán en el centro de una calle, es decir, sin la pared.
• En segundo lugar enseñaremos los deslizamientos ventrales, dorsal, lateral y
con
cambios de ventral dorsal y viceversa.
• En tercer lugar el giro pegado a la pared combinando con el deslizamiento
• En cuarto lugar la aproximación a la pared con la ayuda táctil.
• En quinto lugar el viraje al completo.
Como los giros han sido aprendidos en la anterior fase adaptarlos a los virajes
no reviste
gran complicación.
Los giros que utilizamos son:
• el transversal (giro de 180º) para el viraje de crol y de espalda
• el longitudinal (giro de dorsal a ventral) para el viraje de espalda
• el anteroposterior para el viraje de braza y mariposa
Si en la anterior fase del aprendizaje todo ha ido según el programa los virajes
se
aprenden rápido, el problema estriba en el aviso del viraje.
Durante las competiciones se utiliza una vara extensible terminada en un
elemento
blando para indicar al deportista que está cerca de la pared y debe realizar el
viraje.
El utilizar este método es muy útil durante la competición y algunos
entrenamientos,
pero para la enseñanza y los entrenamientos diarios utilizamos otros métodos que
aseguran que el deportista no sufra ningún accidente.
Los principales métodos son:
-
colchoneta de poliuretano (tapiz flotante) colgando del borde
-
“algas”, tiras de plástico de burbujas de embalar, ancladas a un tubo de PVC,
lastrado al fondo. Estas tiras suben hasta la superficie cuando el nadador pasa
por
encima le informan sobre la distancia que queda hasta la pared
-
goma elástica transversal a la calle
-
sistema de aviso elevado. Igual que el sistema de las algas pero por encima de
la
superficie, las tiras de plástico quedan como una cortina sobre el agua, al
pasar el
nadador entre ellas la información táctil le indica a que distancia está la
pared.
-
ambientadores
-
varios combinados
El uso de ambientadores aunque no parezca un método muy seguro sirve como
elemento de información a distancia de la proximidad de la pared, es decir, un
nadador
vidente según se acerca a la pared modifica su forma de nadar para afrontar el
viraje lo
mejor posible. El ciego nada y cuando le golpean hace un giro sin realizar las
adaptaciones espaciotemporales oportunas. Por estos motivos hemos creído
conveniente
utilizar el olfato como medio informativo de acercamiento a la pared.
3.4.- Progresión de las salidas
Las salidas de competición tienen la dificultad del salto y la zambullida. Como
es
lógico, por otra parte, saltar con la cabeza por delante sin saber con certeza
donde se
caerá requiere un extraordinario valor y confianza.
En las salidas desde fuera del agua (crol, braza y mariposa) se observan los
siguientes
errores y deficiencias:
-
postura incorrecta en la posición de salida con el centro de masas muy bajo y
las
piernas muy flexionadas
-
lentitud desde que se emite la señal hasta el salto, tiempo de reacción lento
en
muchos casos ausencia de salto, solamente se dejan caer hacia delante y abajo
-
vuelo muy rígido y desequilibrado con dirección hacia delante y agua, nunca
hacia
delante arriba o hacia delante solo.
-
entrada en el agua muy plana
-
deslizamiento corto etc.
En las salidas de espalda también se observan bastantes deficiencias. Estas
deficiencias
en parte son debidas a:
-
temor de zambullirse de cabeza y de espalda,
-
un probable déficit del esquema corporal y la dificultad que entraña saltar
hacia
atrás realizando una hiperextensión de la columna y cuello
-
problemas de hipotrofias musculares (piernas y zona lumbar) y cadenas
cinéticas
incompletas
Entre otros errores observamos que:
-
el salto se hace hacia atrás si extensión de la columna
-
se arrastra la cadera por el agua
-
entra la espalda antes que la cabeza
-
el deslizamiento es nulo o mínimo
Esto no solo se observa en principiantes, sino en nadadores de buen nivel
Probablemente y en gran medida sea debido a la dificultad que conlleva coordinar
la
tensión muscular de los brazos y tronco del “preparados” con una relajación de
estos y
posterior contracción muscular de piernas y músculos posteriores del tronco.
Las progresiones que realizamos son:
• fuera del agua hacer el puente y ejercicios de lumbares en el gimnasio hacer
el pino
puente
• en el agua hacer desde posición de “carretilla” de natación sincronizada
tumbado
dorsal, inmersión hacia atrás realizando un movimiento de translación de 360º
sobre
un eje ficticio en la espalda (transversal), para volver a salir a la superficie
• en el agua en la escaleras de salida, dejarse caer y posteriormente saltar
hacia atrás
desde escalones profundos hasta escalones cera de la superficies
• saltos hacia atrás en la zona poco profunda por encima de la corchera o
cualquier
otro obstáculo salidas haciendo parábolas muy grandes salidas haciendo parábolas.
Normalmente para realizar las actividades acuáticas con personas ciegas y
deficientes
visuales utilizamos instalaciones de uso común públicas o privadas. No hay una
instalación específica para ciegos, no se precisan de grandes adaptaciones
dentro de una
instalación normal. Hay que prestar atención a salientes, bordes, desniveles,
etc. pero
con una buena señalización y con una descripción de las zonas los primeros días
de
clase bastaría, por lo que son muy pocas y con recursos muy económicos se puede
hacer
la piscina “segura” para los nadadores ciegos.
La señalización con bandas de colores en puertas de cristal, escaleras, paredes,
etc.
Señalización en braille en ascensores, puertas, etc. Mantener fijo sin cambios
los
elementos del mobiliario (carro de corcheras, bancos de perchas, podium
medallas,
jaulas material, etc.) para que el invidente sepa donde tiene los obstáculos
fijos de la
piscina.
Aparte de las adaptaciones para el viraje que se han descrito antes, también
utilizamos
una adaptación para no desorientarse en la calle. Para que los nadadores puedan
nadar
en “rueda” como el resto de sus compañeros sin desorientarse y poder incluso
adelantar,
colocamos longitudinalmente en el medio de la calle una goma de látex, atada a
cada
extremo, este implemento funciona como mediana de una carretera, cuando el
nadador
debe adelantar se separa hasta que toca la goma y se mantiene a esa distancia de
la
corchera sin invadir el lado contrario, si un compañero volviese por el otro
lado de la
calle la goma le rozaría y se pegaría a la corchera.
ϟ
excerto de
ASPECTOS SOBRE LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD VISUAL
por José Luis Vaquero Benito, Director técnico de natación de la Federación
Española de Deportes para Ciegos
Δ
|